
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto
CSIC
Sevilla, 1980
 |
VII Simposio de
Bioclimatología Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto CSIC Sevilla, 1980 |
Felicísimo, A.M.; Álvarez, M.A. (1982): Aplicación del análisis de componentes principales al régimen termopluviométrico de Asturias. Avances sobre la Investigación en Bioclimatología: 565-581. VII Simposio de Bioclimatología, Sevilla.
Aplicación del análisis de componentes principales al régimen termopluviométrico de Asturias
Resumen
Se han realizado tres análisis de componentes principales con los datos recogidos por las estaciones del Instituto Nacional de Meteorología en Asturias. En el primer análisis se han introducido como variables las precipitaciones mensuales medias de 163 estaciones, en el segundo las temperaturas medias de las máximas y de las mínimas a nivel mensual de 47 estaciones y, finalmente, se ha tratado de analizar el régimen termopluviométrico en el tercer análisis, donde se introducen conjuntamente las variables anteriores. Se realiza una división en grupos y se comentan los resultados en función de la afinidad geográfica entre las estaciones y con vistas a una sectorización climática dentro de la región.
Introducción
Asturias es una región en la que se hacía necesaria una actualización de los trabajos climáticos precedentes para aprovechar las crecientes series de datos y el ahora relativamente elevado número de estaciones meteorológicas. En el presente trabajo se utilizan los métodos de análisis factorial, abundantemente aplicados en trabajos bioclimáticos y ecológicos en general, por su versatilidad al manejar series de muestras descritas por un elevado número de variables. Se ha tratado en este caso de acceder a las relaciones globales entre las estaciones, no interesando tanto, pues, la relación entre las variables como la ordenación de las estaciones en el espacio reducido.
Métodos
Se han realizado tres análisis de componentes principales que se especifican en los apartados posteriores. Los análisis son en todos los casos de tipo R, tomando como muestras las estaciones meteorológicas y como descriptores las variables climáticas a nivel mensual. Se han utilizado datos proporcionados por la red de estaciones del I.N.M. en Asturias. De las aceptadas por la longitud y coherencia de sus registros, 116 son pluviométricas y 47 termopluviométricas. Las medias derivadas de estas series han sido normalizadas para hacerlas comparables, en vista de la heterogeneidad del número de años y período abarcado por los correspondientes registros. El método utilizado ha sido el denominado de correlación lineal (Mateo, 1956).
Análisis del régimen pluviométrico
Para la realización de este análisis se han introducido
los datos de precipitaciones medias mensuales de 163 estaciones
meteorológicas de Asturias. La varianza explicada por los cinco primeros
ejes y los valores propios correspondientes se indican en la Tabla
siguiente:
| Ejes |
% varianza |
% varianza |
valores propios |
I |
75.7 |
75.7 |
9.09 |
II |
11.9 |
87.6 |
1.43 |
III |
3.8 |
91.3 |
0.45 |
IV |
2.4 |
93.7 |
0.28 |
V |
2.3 |
96.1 |
0.28 |
Por la magnitud de los valores propios, sólo resultan interpretables los dos primeros ejes (Legendre y Legendre, 1979) que, en su conjunto, dan cuenta del 87.6% de la varianza total de las muestras. Por este motivo sólo se tomarán los ejes I y II para la representación de las estaciones en el espacio reducido.
Los coeficientes de carga de las variables sobre estos ejes indican que las variables con mayor significación a la hora de discriminar las estaciones de acuerdo con el régimen pluviométrico son las precipitaciones de los meses más lluviosos (1 enero, 2 febrero, 3 marzo, 11 noviembre y 12 diciembre, sobre todo) y, por otra parte, las precipitaciones estivales, especialmente los meses de julio (7) y agosto (8).
En la figura 3 se muestra la distribución de algunas de las estaciones en el plano definido por los ejes I y Il. Cabe esperar, vistos los coeficientes de carga de las variables, que esta distribución responda a variaciones tanto en la intensidad de precipitaciones mensuales como en la relación pluviosidad invernal / pluviosidad estival. Estos dos parámetros se traducen en los gradientes humedad-sequedad y oceanidad-continentalidad cuyas combinaciones se verán reflejadas por la distribución de las estaciones sobre el gráfico.
En general, las estaciones de montaña tienen valores de sus coordenadas altos para el eje I debido a que por la estrecha correlación positiva entre altitud e intensidad de precipitaciones, suelen poseer altos valores de pluviosidad invernal. La división entre ellas se realiza en función de la pluviosidad estival, reflejada bastante fielmente por el eje II. Si la precipitación estival es baja, se definen estaciones continentalizadas (en el sentido de Daget, 1968), con posibilidades de mediterraneidad si las temperaturas de verano son lo suficientemente elevadas. Son éstas las estaciones de las zonas de Ibias y los Oscos, todas de la montaña interior occidental.
Salvo en esta zona, próxima a las cuencas mediterranizadas gallegas, las estaciones de montaña suelen tener precipitaciones estivales relativamente abundantes, que se traducen en coordenadas positivas para el segundo eje. Se define así un grupo numeroso de estaciones denominadas sobre el gráfico como de "montaña oceánica", con características de humedad abundante durante todo el año. Destacan en este grupo las denominadas "perhúmedas", con precipitaciones netamente más abundantes que el resto, y con valores elevados y positivos para ambos ejes. Pertenecen a las zonas de media montaña de Leitariegos y la Bobia.
Las estaciones con régimen pluviométrico más regular son aquéllas que presentan coordenadas negativas para el eje I y positivas para el II, es decir, precipitaciones invernales relativamente bajas y estivales altas. Estas características las presentan las estaciones de la costa este, destacando la zona de Llanes con los menores valores de continentalidad pluvial. Debido a la inexistencia de efectos orográficos intensos, las estaciones costeras presentan todas coordenadas negativas para el primer eje, distribuyéndose, por lo tanto, sobre los cuadrantes III y IV del gráfico.
La costa oriental y occidental se diferencian entre si por su régimen estival, repartiéndose la primera sobre el cuadrante IV preferentemente, como se ha indicado anteriormente. La costa central y occidental, por su parte, presentan características de sequedad más acusadas y ocupan la parte más externa del tercer cuadrante, marcador de aridez generalizada.
Otras estaciones de similares características son las de fondos de valles interiores y abrigados que, bien poseen un régimen general de precipitaciones débiles, incluyéndose en el grupo anterior, bien su sequedad se limita al período estival. Estas últimas, con precipitaciones invernales medias, se han agrupado bajo la denominación común de "tendencia mediterránea", bien entendido que esta debe ser tomada en sentido amplio, pues la aridez estival viene marcada también por la temperatura, variable no incluida en este análisis y que será abordada posteriormente.
Finalmente, en la figura siguiente se indican las tendencias generales de variación sobre el plano definido por los dos ejes principales. La coherencla de los índices indicadores de continentalidad pluvial se ha comprobado superponiendo sus valores sobre las estaciones correspondientes y se ha visto que marcan el gradiente general de continentalidad-oceanidad coincidente con las observaciones anteriores, no considerándose conveniente su representación ya que no aporta nada nuevo a lo interpretado.
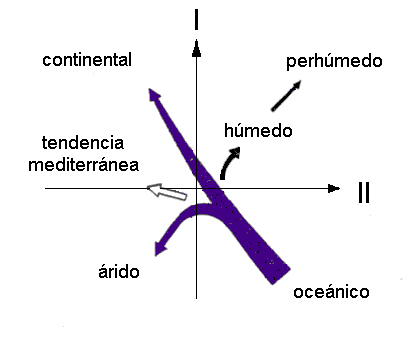
Análisis del régimen térmico
Para el tratamiento del régime de temperaturas de las estaciones asturianas se han utilizado 24 variables para 47 estaciones termopluviométricas. Las variables han sido las temperaturas medias de las máximas (tM) y de las mínimas (tm) de cada mes.
El porcentaje de varianza explicada por los cinco primeros ejes
y sus valores propios son los siguientes:
| Ejes |
% varianza |
% varianza |
valores propios |
I |
68.3 |
68.3 |
16.4 |
II |
25.1 |
93.4 |
6.0 |
III |
3.8 |
97.2 |
0.9 |
IV |
1.1 |
98.3 |
0.3 |
V |
0.7 |
99.0 |
0.2 |
Del mismo modo que en el análisis anterior, sólo resultan interpretables los dos primeros ejes, con valores propios mayores que 1.0. En su conjunto responden del 93.4 por ciento de la varianza total entre las estaciones.
Los valores de los coeficientes de carga de las 24 variables introducidas frente a los ejes I y II muestra que, con respecto al eje I las variables más correlacionadas resultan ser la generalidad de las temperaturas medias de las mínimas mensuales, aunque destacando algo las de los meses más fríos. Por su parte, el eje II se ve definido principalmente por las máximas de los meses más cálidos.
En la figura 7 se representan las estaciones en el espacio definido por los ejes I y II. Dados los valores de los coeficientes de carga de las variables, interpretables como coeficientes de correlación entre éstas y los ejes, se deduce que las estaciones cálidas presentarán coordenadas positivas para ambos ejes (tm y tM de verano altas), y las variantes frías, negativas. Se distribuirán pues sobre los cuadrantes I y III respectivamente.
En efecto, las estaciones de montaña, generalmente frías por la existencia del gradiente altitudinal de temperatura, presentan coordenadas negativas para el primer eje y se diferencian entre sí por la mayor o menor suavidad de su régimen estival. Por este criterio se oponen dos tipos: el representado por Leitariegos (258i) y Valle de Somiedo (276), con veranos fríos, y el representado por Bezanes (214e) de veranos netamente más cálidos.
Dado que el eje I puede admitirse por su significación como estrechamente correlacionado con la existencia de heladas invernales, las estaciones costeras presentan, en su conjunto, coordenadas positivas frente a él. Asimismo, se manifiesta la influencia moderadora de la cercanía al mar, que provoca que las temperaturas máximas de verano no sean nunca demasiado elevadas. Lo anterior implica los menores valores de continentalidad térmica y, consecuentemente, estas estaciones se distribuyen preferentemente sobre el cuadrante II. Se manifiesta el carácter más cálido de la costa oriental, con valores de sus coordenadas más altos para e1 segundo eje principal.
Cabe esperar que las estaciones mediterranizadas sean aquéllas con veranos más cálidos, propensas a déficits hídricos por pérdidas de agua por evaporación. Estas poseen en efecto, valores altos de sus coordenadas para el eje II, y se han agrupado bajo la denominación de estaciones de "cuencas interiores", por la circunstancia geográfica de su emplazamiento. Esto responde a que las estaciones costeras de régimen submediterráneo, lo son por sufrir mínimos relativos de precipitaciones y no por poseer temperaturas estivales particularmente elevadas. Es en los fondos de valle abrigados donde se presentan más evidentemente este tipo de efectos térmicos, que propenden a condiciones de sequedad más intensas.
Finalmente, queda el grupo de estaciones central, donde se mezclan las correspondientes a la llanura central y cuencas abiertas. Es interesante destacar que presentan en su conjunto valores de temperatura mínima relativamente bajos, similares a los de estaciones de media montaña situadas a mayor altitud. Tal vez esto sea debido a la frecuencia de inversiones térmicas en este tipo de cuencas, sobre todo durante el periodo invernal.
En la figura siguiente se muestran a modo de resumen las principales tendencias de variación indicadas anteriormente. Pueden observarse las oposiciones de clima cálido-clima frío y oceanidad-continentalidad, combinaciones ambas de valores diversos de las variables representadas.
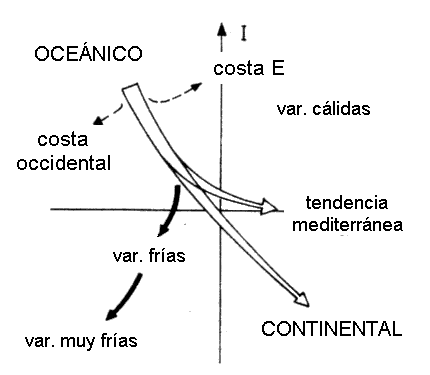
Análisis del régimen termopluviométrico
En este tercer análisis se han introducido conjuntamente las
variables que se habían tratado por separado en los anteriores, es
decir, pluviosidad media mensual y temperatura media de las máximas
y de las míni mas mensuales, correspondientes a las estaciones
termopluviométricas. En la tabla siguiente se muestran los porcentajes
de varianza explicada y valores propios para los cinco primeros ejes
principales.
| Ejes |
% varianza |
% varianza |
valores propios |
I |
62.1 |
62.1 |
22.4 |
II |
17.2 |
79.8 |
6.2 |
III |
9.4 |
88.7 |
3.4 |
IV |
3.2 |
91.9 |
1.2 |
V |
2.3 |
94.2 |
0.8 |
En este caso resultan interpretables los cuatro primeros ejes que, en su conjunto, explican el 91.9% de la varianza total de los datos. En la figura 10 se muestran los valores de los coeficientes de carga de las 36 variables introducidas frente a los cuatro primeros ejes. Puede observarse que los ejes se correlacionan estrechamente con grupos de variables similares a los observados en 1os anteriores análisis. Así, el eje I presenta coeficientes de carga elevados para la totalidad de las temperaturas medias de las mínimas mensuales, marcando un gradiente térmico general muy claro. El eje II se correlaciona principalmente con las tM de los meses más cálidos. Se repite aquí, pues, la pauta marcada por el análisis del régimen térmico expuesto anteriormente. Con los ejes III y IV ocurre algo similar, por cuanto las variables correlacionadas con aquéllos son las mismas prácticamente que las del primer análisis expuesto: precipitaciones de los meses más netamente lluviosos, frente a precipitaciones estivales.
Todo lo anterior se muestra en la Figura 11, donde se representan las estaciones en el espacio definido por los ejes I, II y III. En este caso se han corregido las coordenadas en función de la fracción de varianza explicada por cada eje, por lo que las distancias entre las estaciones son "reales", teniendo en cuenta las distorsiones de la perspectiva, y relacionadas directamente con la similitud del régimen climático entre ellas.
Se observa, pues, una gran similitud entre la distribución de las estaciones en la Figura 7 y la correspondiente al plano formado por los ejes I y II en el caso presente, teniendo en cuenta que las coordenadas en el primer caso no están corregidas. Con el análisis pluviométrico se presenta una situación similar, en este caso con los ejes III y IV de este último.
Sólo queda señalar la separación que se realiza entre las estaciones mediterranizadas de cuencas interiores y costeras, por cuya localización se manifiesta de nuevo que su mediterraneidad se debe en el primer caso a elevadas temperaturas estivales y, en el segundo, a mínimos de precipitaciones.
Dada la similitud entre la situación de este tercer análisis y los precedentes no se consideran necesarias otras observaciones, que redundarían con lo anteriormente expuesto.
Bibliografía
Daget, P. (1968): Étude du climat local en région de moyenne montagne a l’aide des données météorologiques classiques. Application au nord-ouest de la Margueride. Document du C.E.P.E., nº 39, XVI. 187 p.
Legendre, l.; Legendre, P. (1979): Écologie numérique. Masson, 2 vol., 248+247 p. Paris.
Mateo, P. (1956): Pluviometría de Asturias. Publ. Ministerio del Aire, Serie A (Mem.), 28. Madrid.
